El Bullerengue: un eco que se niega a desaparecer
- Felipe Restrepo Galán
- 27 ago 2025
- 2 Min. de lectura
Por: Felipe Restrepo Galán
@felirestrepog_12
@musica_creativa_de_colombia

En las costas del Caribe colombiano, allí donde el aire es tan espeso que parece guardar secretos de siglos y la arena conserva el peso de pasos que ya no existen, late un ritmo que no pertenece del todo al presente ni al pasado, un ritmo que persiste en la memoria como una oración que nadie se atreve a olvidar.
Ese ritmo es el bullerengue, y aunque a simple vista podría confundirse con una danza o una música de celebración, en realidad es un lenguaje, un refugio, un hilo invisible que une a las comunidades afrodescendientes con sus ancestros, con el dolor de la esclavitud y también con la obstinada alegría de estar vivos.
El bullerengue fue creado por mujeres que lo tenían todo perdido y, sin embargo, lo tenían todo en la voz. Mujeres que, privadas de tierra, de libertad, de nombre, encontraron en el canto un territorio imposible de arrebatar.
Lo que nació como lamento se transformó en resistencia, y lo que comenzó como un susurro terminó convirtiéndose en un canto coral capaz de atravesar generaciones. En él hay una cadencia circular, un vaivén que imita al mar, un pulso que no se apaga: los tambores repiten su golpe con la terquedad de un corazón cansado, pero indestructible; el coro responde como una multitud que se niega a callar; el cuerpo se mueve porque no hacerlo sería traicionar la memoria.
Durante décadas, el bullerengue permaneció en los patios de arena de los pueblos costeros, en las noches interminables en que cantar era tan necesario como respirar. No buscaba ser escuchado más allá de la comunidad, ni brillar en escenarios que jamás imaginaron su existencia.
Su única aspiración era no morir. Y sin embargo, contra todo pronóstico, sobrevivió. Lo salvaron las portadoras de la tradición, mujeres como Etelvina Maldonado o Petrona Martínez, que entendieron que el acto de cantar bullerengue no era entretenimiento ni espectáculo, sino un deber con la historia, un pacto con quienes habían venido antes y con quienes habrían de venir después.
Hoy, el bullerengue vive una paradoja. Se canta en teatros, en festivales internacionales, en ciudades donde nunca hubo tambor ni mar, donde la palabra se pronuncia con extrañeza, casi como si fuera un artefacto exótico. Y sin embargo, sigue siendo lo mismo: un canto que no pertenece al espectáculo sino a la supervivencia. Porque cada verso improvisado, cada golpe de tambor, es un recordatorio de que hay historias que se resisten a ser archivadas, que existen únicamente mientras alguien las pronuncie en voz alta.
El bullerengue no busca inmortalizarse en monumentos, ni reclama su espacio en los libros oficiales de la historia. Su eternidad está en el gesto obstinado de repetir: cantar una y otra vez, bailar una y otra vez, como si en esa repetición —casi infinita, casi inquebrantable— residiera la posibilidad de no desaparecer jamás.
Escrito por: Felipe Restrepo Galán - Egresado de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en lo audiovisual y lo editorial. Creativo, narrador y soñador en constante búsqueda de transformar las ideas en historias que conmuevan y permanezcan.




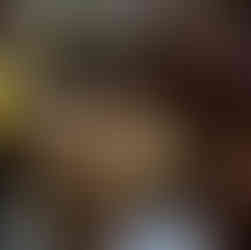






Comentarios